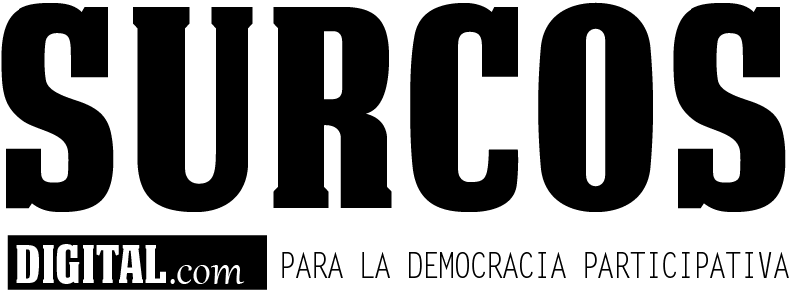(Ficción basada en hechos reales)
Por Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo
Juan tenía siete años en 1989 y aún recuerda como si fuera ayer la noche del 19 de diciembre de ese año. Como todo diciembre, el final del ciclo lectivo le permitía cambiar los cuadernos por las ilusiones de los juguetes que iba a desempacar el día de navidad. Garabateó con su puño y letra su pedido al barrigón vestido de rojo, que llamaba al público en la puerta de una lujosa juguetería cerca de la Plaza 5 de mayo. Anotó unos carritos Hot Wheells y un Nintendo, “pero si no se puede por lo menos tráeme unas Tortugas Ninja”. Su corazón conjugaba un poco de ilusión y una dosis de conformismo, porque a su corta edad ya entendía de las limitaciones económicas de su familia.
A las seis de la tarde la mamá puso en la mesa el arroz con guandú, las tajadas fritas y las lentejas. Esta vez no había para comprar carne, pero sí para una refrescante limonada endulzada con raspadura. Juan se sentó junto a su papá, que había hecho un alto en su jornada como taxista para compartir un rato con la familia. La mamá comió con la hermanita en brazos. Media hora después el padre se despedía con un beso y salía para aprovechar que en diciembre la gente toma taxi para no llevar tantos paquetes en los “Diablos Rojos” atestados de pasajeros.
Bajo protesta “porque ya estoy de vacaciones” Juancito aceptó irse a dormir a las 9:00 p.m., se acostó a soñar con tortugas karatecas y carritos súper sónicos. “El otro año pido la pista para los carritos”. Se fue quedando dormido con el olor a pescado frito y patacones, que en las noches vende la vecina bajo su ventana en la calle 25 de El Chorrillo. A la cuartería entraba la brisita fresca de diciembre, desde su cama alcanza a ver el cielo despejado y se duerme sintiéndose el niño más dichoso del mundo.
Sin saber qué hora era, Juancito despertó sobresaltado por los estruendos que venían de la calle, su madre se abalanzó sobre él con la hermanita en su regazo y quedaron los tres bajo la cama. ¡Son bombas, es horrible!, gritaba la madre mientras Juan se tapaba los oídos y la bebé pegaba gritos.
Habría transcurrido media hora cuando los vecinos tumbaron la puerta y le gritaron a María que saliera con sus hijos porque el caserón de madera estaba ardiendo en llamas. Corrieron escaleras abajo, María apretaba las manos de Juan para no dejarlo atrás. La calle era un infierno, El Chorrillo entero lloraba lágrimas de sangre y fuego, las personas parecían zombis deambulando por el mundo de los vivos, tropezaban unos con otros si saber adónde dirigirse.
Las bombas habían dejado de estallar y a lo lejos escucharon que un gigante metálico, con patas de oruga, ingresaba al barrio. Detrás venían hombres que parecían extraterrestres, con ropas y cascos llenos de guindarejos que asemejaban ramas y hojas. Un sonido nuevo y desconocido golpeó los oídos de la familia, no sabían bien qué era, pero cada vez que tronaba caían vecinos con el cuerpo agujereado.
Por todas partes aparecían los extraterrestres con sus máquinas sanguinarias, el tropel de habitantes del barrio se contaba por miles, pegaban gritos de terror. María trataba de buscar refugio en los multifamiliares de Patio Pinel, cuando vio caer un helicóptero norteamericano derribado por el fuego antiaéreo de las metrallas patriotas. Pasado ese susto se percató de que Juan ya no estaba asido a sus manos, lo había perdido, ¡¿qué será de mi niñito?! Preguntaba chillando sin que nadie respondiera.
Juan apenas atinó a correr hacia la Avenida de los Poetas, en el camino resbaló en un charco de sangre y quedó tan embarrado como cuando iba a buscar conchuelas aprovechando la marea seca. Como era pequeñito logró escabullirse sin que lo vieran los soldados y se refugió en una cueva bajo el malecón, que era su guarida cuando jugaba al escondido con sus amiguitos del barrio.
Desde su escondite escuchaba los aviones que volaban con sus faros apagados, veía lucecitas rojas que surcaban el cielo tratando de atinarle a las naves invasoras, después supo que se llamaban balas trazadoras. Casi ni respiraba para no ser detectado por los extraterrestres, cuyas botas le asustaban caminando cerca. Lo más espantoso fue cuando una lancha arribó a la orilla y vio como metían cuerpos de panameños que los llevaban mar adentro, luego la barcaza regresaba vacía para llenarse nuevamente con su tenebrosa carga.
Amaneció y todo estaba en una aparente y sepulcral calma. Escuchaba llantos a lo lejos, alguien gritaba el nombre de su ser querido desaparecido en la refriega. Arrastró sus pies descalzos entre escombros y metales retorcidos, tropezó con un cuerpo inerme y carbonizado. Unas horas bastaron para hacerlo pasar de su inocente niñez a la crudeza de la vida, perdón, de la muerte.
Un presidente de los Estados Unidos decidió regalar desolación a los niños y niñas panameñas en esa navidad. No encontraba explicaciones, no hallaba a su madre y hermanita, mucho menos a su padre que estaba trabajando cuando empezó el horror. Toda la zona era un desastre y los yanquis invasores no dejaban que la Cruz Roja asistiera a los heridos.
Deambuló hasta que un gringo con la cara pintada de negro lo correteó durante cinco minutos y, al darle alcance, lo llevó a empellones hasta un camión lleno de civiles que serían transportados a un Centro de Concentración en el área del canal. Mientras lo trepaban al vehículo, vio a unos extraterrestres con un aparato que lanzaba fuego incendiando los caserones de madera que aún se mantenían en pie.
El cura católico Javier Arteta de la Iglesia de Fátima, encubrió a estos asesinos acusando a la resistencia panameña de ocasionar el siniestro, poco tiempo bastó para evidenciar su mentira, ¡Que dios lo perdone, yo no!, razonó Juan años después cuando tuvo conciencia plena de todo.
Ya en el campamento militarizado se reencontró con su madre y su hermanita. Del papá supo que al comenzar la invasión trató de llegar a la casa para proteger a su familia. Cuando doblaba de la Avenida de los Mártires (en honor a los caídos en otra invasión gringa) rumbo a la Avenida A, se topó con la infantería yanqui, precedida por los tanques que le pasaron por encima a varios vehículos, en uno de ellos murió una familia completa, otro fue el taxi con que el papá de Juan se rebuscaba unos reales para mantener a la familia.
En medio de la matanza un gordo asumió como presidente en una base militar extranjera y otro obeso entró a la ciudad subido en un tanque invasor, cual reina de los carnavales de Las Tablas. Casi 20 años después lo hicieron alcalde de la capital panameña. El dictadorzuelo criollo se escondió bajo las sotanas del Nuncio Apostólico sin disparar un tiro, entregándose luego a sus amos de siempre.
El barrio mártir de El Chorrillo desapareció, tragándose los sueños de tortugas ninja de Juan y las pertenencias de 18 mil personas. La cantidad de muertos es imprecisa, han sido identificados más de 500 panameños, pero la Asociación de Familiares de los Caídos calcula que podrían sobrepasar los 4 mil.
Tantos años después permanecen sin abrir cuatro fosas comunes. Vale decir que la armada más poderosa del mundo reconoce que 26 de sus asesinos entrenados yacen en el infierno desde aquel fatídico diciembre de 1989.
Siendo ahora un adulto, Juan ha visto pasar a muchos presidentes, todos serviles y vendepatrias; ninguno ha querido rendir homenaje a las víctimas de la invasión declarando Ley de la República el 20 de diciembre como Día de Luto Nacional. Ni un solo soldado gringo ha sido procesado por crímenes de guerra. Juan y miles más quedaron esperando la indemnización por los daños materiales, pero lo que más le duele es la indiferencia de muchos hacia la memoria histórica de quienes como su padre murieron en una guerra injusta y desigual.
¡PROHIBIDO OLVIDAR!
Rubén Blades 20 de diciembre:
Imagen: https://www.cenae.org/