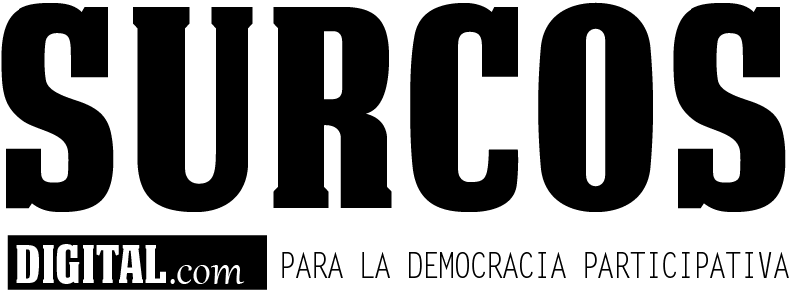(Of mice and books)
Viajes por mi biblioteca, 48
Walter Antillón
En varios de estos ratones he consignado con frecuencia mi gran amor por la Historia, que despertó impetuosamente cuando cursaba Segundo Año en el Liceo de Costa Rica, y de seguro me acompañará hasta el último tic tac del corazón. Debido a ello, aunque mis lecturas de esa época se repartían pulsionalmente entre los clásicos griegos (Homero, Esquilo, Demócrito, el Sócrates de Platón), los filósofos modernos (Unamuno, Ortega y Gasset, Bertrand Russell), los novelistas de moda (Hermann Hesse, Henri Barbusse, Thomas Mann), los historiadores y los biógrafos (desde Tucídides y Plutarco, hasta Burckhardt y Marc Bloch), la presencia de la historicidad era transversal y mostraba la esencial identidad entre nosotros, nuestros antepasados y nuestros contemporáneos; una identidad que se percibía incluso entre los seres humanos reales y los personajes literarios.
Recuerdo que, por consejo de don José Fabio Garnier, adquirí en la Compraventa El Erial (Libros Usados), allá por el año mil novecientos cincuenta y uno o cincuenta y dos, una edición vieja y barata de Los Nueve Libros de la Historia del griego Heródoto, pulcramente empastada en tres pequeños tomos por la Editorial Perlado de Madrid (1905), que todavía conservo; y la leí de un tirón, maltratando mi entonces excelente vista con aquella letra diminuta.
Pero no estaría escribiendo ahora este divertimento si no hubiera sido porque hace unos tres/cuatro años tuvo lugar el primer acto de una trama sutil, al caer en mis manos un libro del famoso periodista polaco, corresponsal de guerra Ryszard Kapuscinski, titulado Viajes con Heródoto (Anagrama, Madrid, 2008); título que me llamó la atención y me gustó, porque me prometía, además de las acostumbradas excelencias de la lectura de Kapuscinski, unas buenas pinceladas de atmósfera clásica.
Y así fue, porque el libro empezaba combinando recuerdos iniciáticos del periodista con el descubrimiento un poco aterrador de la India, en sí misma un Continente, y las reflexiones surgidas de las lecturas de Heródoto: “…mis viajes cobraron una segunda dimensión –nos dice Kapuscinski-: viajé simultáneamente en el tiempo (a la Grecia antigua, a Persia, a la tierra de los Escitas) y en el espacio (mi labor cotidiana en África, en Asia, en América Latina). El pasado se incorporaba al presente, confluyendo los dos tiempos en el mismo ininterrumpido flujo de la historia…” (Ob. cit., pág. 306)
En suma, el libro de Kapuscinski me encantó, pero además me hizo recordar con añoranza (segundo acto de la trama) las vívidas páginas escritas por aquel bravo, culto y apasionado griego llamado Heródoto, nacido en Halicarnaso (la actual Bodrum), en la región de la Caria, en el año 485 a. C.; quien durante el asombroso Siglo de Pericles recorrió todos los caminos de la Grecia Continental e Insular; viajó por el Mediterráneo, por Asia, Egipto, Persia, la legendaria Escitia y la Magna Grecia, falleciendo precisamente en la ciudad de Turio, situada en el Golfo de Tarento, en el año 426 a.C.
De modo que terminé (tercer acto de la trama) haciendo una atenta y despaciosa relectura de Los Nueve Libros de la Historia, que ocupó una parte variable de mis madrugadas desde el comienzo de la Pandemia hasta hace pocos días. Y el esfuerzo fue sobradamente recompensado, pues me devolvió una imagen enriquecida del ‘Padre de la Historia’ que mi casi olvidada lectura juvenil no me había proporcionado. Heródoto era un humanista y, a la vez, un hombre de acción: investigador social, viajero infatigable, geógrafo, historiador y artista, pone su obra bajo el patrocinio de las Musas, de modo que cada una de las nueve partes que la componen lleva el nombre de una de aquellas deidades: el Libro I, Clío; el Libro II, Euterpe; el III Talía; el Libro IV Melpómene; el V Terpsícore; el VI Erato; el VII Polimnia; el VIII Urania; y el último Calíope: las Nueve Musas del Olimpo, discípulas de Febo/Apolo, el poderoso Dios de las Artes, las Ciencias, las Humanidades y la Medicina; propiciador de la Sabiduría y de la Salud, pero también portador de la Enfermedad y del azote de las Pandemias que afligen a la doliente Humanidad.
Heródoto es el primer occidental en intuir que la Historia es conciencia y garantía de pervivencia de la Humanidad: una corriente fuerte y continua que da sentido y de cierta manera inmortaliza lo efímero de nuestras existencias individuales. Las siguientes palabras, dichas en tercera persona y colocadas en los comienzos de su libro están cargadas de ese significado:
“…La publicación que Heródoto de Halicarnaso va a presentar de su Historia, se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los Griegos como de los Bárbaros…” (Ob. cit., pág. 13).
Lo que nos da la posibilidad de durar y crecer, recogiendo y portando el mensaje de lo humano dentro de un Cosmos movido por una fuerza ciega, es precisamente aquella memoria de los hechos, los sueños y los proyectos de los hombres y las mujeres que Heródoto y, después de él Tucídides, Jenofonte, Tito Livio, Tácito y tantos otros hasta nuestra época perpetuaron, documentaron, interpretaron para hacer luz en el futuro camino.
Heródoto adiciona a la mera narración de los acontecimientos un mensaje lleno de significación: lo humano no es el mero vivir, sino un ideal de vida; e ilustra la diferencia comparando a los griegos con los bárbaros en lo que constituye la parte más emocionante y valiosa de sus Nueve Libros: la epopeya Helénica de las Guerras Médicas, en las que se enfrentan el Imperio Persa (5.5 millones de kilómetros cuadrados; 17 millones de habitantes) contra las ciudades de la Grecia Continental e Insular (150 mil kilómetros cuadrados; 170 mil habitantes).
Recordemos que dicho conflicto, minuciosa y magistralmente descrito por Heródoto, se inicia en el año 490 a.C. con la Batalla de Maratón, en la que 20 mil atenienses derrotaron a un ejército de 200 mil, del persa Darío el Grande, Rey de Reyes. Después de lo cual hay una pausa de ocho años, en parte debida a la muerte de Darío; pero los persas, acostumbrados a triunfar y mandar sobre todos, no soportaban la humillante derrota de Maratón, de modo que en el año 482 a.C. el Rey de Reyes Jerjes I, sucesor de Darío, invade la Península Griega por Los Dardanelos con un ejército formado con todas las nacionalidades del Imperio, del cual sólo los combatientes sumaban cerca de 3 millones. De esta manera se disponía Jerjes a someter toda la Hélade, y a castigar severamente a los atenienses.
Ambas fuerzas, cuantitativamente incomparables, se enfrentan en cuatro batallas: Las Termópilas (480 a.C.), en la que brilla el heroísmo de los espartanos; Salamina (480 a.C.), en la que triunfa la pericia naval de los atenienses, y la flota persa queda gravemente diezmada; Platea (479 a.C.) en la que el espartano Pausanias derrota al enemigo, causándole más de 30 mil muertos, incluído su comandante Mardonio, cuñado de Jerjes. Éste huye derrotado; los griegos persiguen los restos de su flota y de su ejército; y el epílogo de la historia se escribe en la Batalla de Mícala, en las costas de Jonia (agosto del 479 a.C.), donde sucumben de nuevo los persas, y quedan liberadas todas las islas del Mar Ejeo que habían estado bajo su dominio.
Además de describir los hechos, en esta epopeya se propone Heródoto mostrarnos las virtudes de la conciencia digna y libérrima de los combatientes griegos, ciudadanos de Atenas, de Corinto, de Esparta, etc., frente al plurimillonario rebaño de los ejércitos del Gran Rey, conducidos a la guerra bajo el látigo de sus capataces. Es el triunfo de la virtud, del compromiso conscientemente asumido en pro de los deberes cívicos, sobre la abyecta servidumbre que yace bajo el poder sin límites del Rey de Reyes. Diversos episodios atestiguan ese contraste:
1) Así, unos meses antes del primer encuentro bélico pregunta Jerjes a su huésped Demarato (espartano exiliado en Persia) si los griegos se atreverán a enfrentársele, siendo la proporción numérica entre ambos contingentes de uno a mil, es decir: de un soldado griego por cada mil soldados persas. Y Demarato le responde:
“… La Grecia, señor, es una nación criada siempre sin lujo y con pobreza, pero hecha a la virtud, fruto de la sabiduría y de la severa disciplina. Tal elogio debo darlo a todos los griegos que moran cerca de la región y países dóricos; pero no hablaré ahora de todos ellos, sino solamente de los lacedemonios. Y en primer lugar digo que de ningún modo cabe que den oídos a tus pretensiones, encaminadas a quitar la libertad a la Grecia, de suerte que aunque todos los demás griegos os presten vasallaje, ellos solos saldrán a recibiros con las armas en la mano…” (…)
“…los lacedemonios cuerpo a cuerpo no son por cierto los más flojos del Mundo, y en las filas son los más bravos de los hombres. Libres sí lo son, pero no libres sin freno, pues tienen su soberano en la ley de la patria, a la cual temen mucho más que no a vos vuestros vasallos. Hacen sin falta lo que ella les manda, y ella les manda siempre lo mismo: no volver las espaldas, estando en acción, ante ninguna muchedumbre armada, sino vencer o morir sin dejar su puesto…” (Ob. cit., págs. 897, 900).
Esto que Demarato afirma ante Jerjes, y que éste no cree posible, lo demostrarán pocas semanas después los 300 espartanos de Leónidas en la Batalla de las Termópilas (“Ve, extranjero, y di en Esparta que nosotros caímos aquí en obediencia a sus leyes”).
2) Cuando, después de la Batalla de Salamina (480 a.C.), Mardonio manda ofrecer gigantescos beneficios a los atenienses, a cambio de aliarse con Jerjes, éstos le envían la siguiente respuesta:
“… defendiendo la libertad, sacaremos esfuerzo de la debilidad, hasta tanto que más no podamos (…) La respuesta, por tanto, que deberéis dar a Mardonio, será que le hacemos saber, nosotros los Atenienses, que en tanto que girare el Sol por donde al presente gira, nunca jamás hemos de confederarnos con Jerjes, a quien eternamente combatiremos, confiados en la protección de los dioses y en la asistencia de los héroes, nuestros patronos, cuyos templos y estatuas tuvo el bárbaro, como ateo que es, la insolente impiedad de profanar con el incendio…” (Ob. cit., pág. 1102 )
Las consecuencias prácticas de esta actitud admirable cambiaron el curso de la Historia. Me vienen a la mente las palabras conclusivas de Will Durant (LA VIDA EN GRECIA; Sudamericana, Buenos Aires, 1954; Tomo I, pág. 366/7): ‘La guerra greco-persa fue la más trascendental de la historia europea, pues ella hizo posible a Europa. Permitió que la civilización de Occidente pudiera desarrollar su propia vida económica sin sujeción a extrañas gabelas o tributos, y sus propias instituciones políticas, libres del despotismo de los reyes orientales. Esa guerra abrió a Grecia ancho campo para que pudiera desarrollar, por primera vez en el Mundo, su gran experimento de libertad; protegió al espíritu griego durante tres siglos contra el enervante misticismo de Oriente, y aseguró al dinamismo emprendedor de los helenos la plena libertad del mar (…) Después de varios siglos de preparación y sacrificio, Grecia iniciaba su Edad de Oro…”
Estas son las cosas que el viejo y siempre lozano Heródoto puede aún enseñarnos: que vale la pena vivir una vida que tiene un sentido humanitario; que hubo -y, por lo tanto, puede haber de nuevo- seres humanos que entregaron sus vidas por sus ideales; que -por ende- otro mundo es posible.
Y sigue.