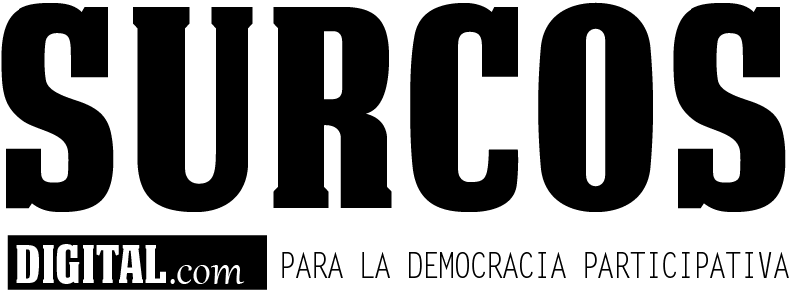Artículo publicado originalmente en la revista digital europea MEER
Luko Hilje (luko@ice.co.cr)
Al hurgar en mis archivos personales de hace más de medio siglo, y revisar la pequeña agenda que solía portar en mi bolsillo, me percato de que el jueves 8 de junio de 1972 fue un día más, quizás intrascendente, en mi vida de estudiante universitario. Al respecto, salvo una clase del curso de Zoología de Invertebrados por la mañana, con el Dr. Manuel María Murillo, la víspera había entregado un informe de laboratorio del curso de Genética General, y me preparaba para un quiz de dicha materia el viernes 9. Es decir, no más que los quehaceres habituales de un estudiante. Por cierto —como una curiosidad—, exactamente tres meses antes, el jueves 9 de marzo a las cinco de la tarde, se había presentado el cantautor catalán Joan Manuel Serrat en el Centro de Recreación, en su primera visita a Costa Rica.
Sin embargo, a unos 17.000 kilómetros de distancia, ese 8 de junio la situación era muy grave en Vietnam del Sur. Iniciada casi 17 años antes, la prolongada presencia del ejército estadounidense continuaba —en apoyo al régimen survietnamita—, sin visualizarse un triunfo de ninguna de las partes en contienda; sus adversarios eran los guerrilleros del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong), que deseaban tomar el poder para lograr la unificación de ese país con Vietnam del Norte. De hecho, al final la victoria sería para los insurgentes, que pudieron fundar la actual República Socialista de Vietnam, pero el triunfo no se logró sino hasta tres años después, en 1975, con un altísimo saldo de vidas truncadas, calculado en más de tres millones de víctimas, al igual que de incontables personas heridas, mutiladas o quemadas, más una naturaleza devastada. ¡Un auténtico infierno!
Ahora bien, en medio de tal conflagración y barbarie, hubo un hecho que tuvo una repercusión internacional de gran calado. En efecto, en la tarde de ese 8 de junio —cuando aquí era de madrugada, dada la diferencia de 13 horas entre ambos países—, por un error de cálculo, la pequeña aldea de Trang Bang fue impactada por cuatro bombas de napalm, nombre de una especie de gel de gasolina que usaron masivamente las tropas estadounidenses. Al ocurrir esto, desde un templo, dos niñas y tres niños corrieron aterrorizados por la calle, y entre este grupo de hermanos y primos, una de las niñas, de nueve años de edad, avanzaba desnuda en su desesperada huida. Gritaba «¡Muy caliente! ¡Muy caliente!», pues su ropa resultó incinerada, además de que varias partes de su cuerpo fueron seriamente quemadas por tan abrasador combustible.
Como testigo presencial de ese descorazonador hecho, ahí estaba un joven de 21 años llamado Huynh Cong Ut —hoy conocido como Nick Ut—, quien trabajaba para la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), y en ese preciso instante pulsó el disparador de su cámara para captar la pavorosa escena, así como otras más, en secuencia. Puesto que era un fotógrafo profesional, pudo haber quedado satisfecho con registrar ese episodio de terror, para que AP la divulgara la imagen por el mundo. Al fin de cuentas, esa es la labor de un corresponsal de guerra, y tan elocuente y oportuno retrato de seguro sería muy bien acogido por dicha agencia.
Sin embargo, en un encomiable gesto de humanidad, de inmediato Nick le dio agua y la arropó, y junto con el chofer que lo acompañaba, en el automóvil trasladaron a la niña Kim Phuc Phan Thi a un hospital, para que la trataran de manera urgente; por cierto, en cuanto a su apelativo, las dos primeras partículas corresponden a su nombre personal, y las otras dos a sus apellidos. Las enfermeras se negaron a curarla, pues no sabían cómo lidiar con quemaduras tan serias, pero Nick amenazó con denunciar este hecho por la prensa. Por tanto, aceptaron recibirla, y al día siguiente pudo ser trasladada al Primer Hospital de Niños de Saigón. Ahí comenzó un calvario de 14 meses de hospitalización, y numerosas operaciones.
Para retornar a Nick, es oportuno señalar que él conocía muy de cerca las miserias y el dolor que causan las guerras, pues su hermano Huynh Thanh My había fallecido en 1965, durante sus labores como corresponsal de guerra de AP. Y, para sentirlas aún más, años después él resultaría herido tres veces, lo que incluso obligó a que lo operaran de una rodilla, un brazo y el estómago.
Para retornar a la cuestión de la fotografía, en el momento en que la captó, Nick jamás pensó en la repercusión que tendría tan providencial imagen, aunque sí tenía la certeza de que era muy buena. Porque, si como reza el popular aforismo, «una imagen vale más que mil palabras», con más eficacia que los miles de cables transmitidos por años por los teletipos de AP y otras agencias noticiosas, en un solo golpe de vista se reveló al mundo entero —y en cosa de uno o pocos días—, la magnitud del genocidio que ocurría en Vietnam. Sin duda, la conmoción fue realmente universal, y sensibilizó a vastos sectores, muy especialmente en los propios EE.UU. En realidad, esa estremecedora fotografía quedó tatuada de manera indeleble hasta hoy en la mente y el corazón de las personas realmente sensibles al dolor humano.
Nuestros temores por otra guerra como esa
No podría relatar pormenores de lo acontecido posteriormente, pues mis recuerdos son bastante difusos. Sin embargo, a pesar de lo poco que aparecía los periódicos, la radio y la televisión, nos manteníamos al tanto de lo que ocurría con las protestas mundiales contra esa nefasta guerra; bueno…, todas lo son, pero esta era peor. En medio de esto, creció nuestra admiración por el valiente boxeador Cassius Clay o Muhammad Alí —el más grande de todos los tiempos—, quien, como objetor de conciencia que fue, puso en serio riesgo su brillante e indetenible carrera, al oponerse a la conscripción, ley que lo obligaba a ser reclutado para ir a matar seres humanos. Al final salió airoso, con el apoyo y el beneplácito del mundo entero.

En mi caso, siempre he sido antibelicista, no solo por mi formación ética y mis principios, sino que también porque mi padre Pasko —croata de nacimiento—, al igual que su familia y sus amigos, fueron víctimas de los horrores de la Primera Guerra Mundial, en la que él incluso debió ir al combate; y, aunque por fortuna salió ileso, en medio de los diez millones de muertos que hubo, tan traumáticos episodios hirieron su alma y dejaron una impronta indeleble en su ser, como lo relaté en mi artículo Un hombre que vino de la guerra (Meer, 13-VII-17). Además, tuve el privilegio de nacer en un país en el cual, cuando vine al mundo, ya el parasitario ejército —porque todos lo son— había sido abolido, por lo que he disfrutado siempre de la vocación pacifista, el diálogo y la búsqueda de consensos que han caracterizado la vida social y política de nuestra amada Costa Rica.
Por eso, ya concluida la guerra en Vietnam, en 1977 publiqué en la prensa el artículo Vietnam o la moral ecológica (Semanario Universidad, 23-V-77), para expresar mis críticas hacia la postura de algunos científicos en relación con la guerra. Asimismo, cuando cursaba mis estudios de postgrado en EE. UU., hubo un largo período durante el cual los torvos Ronald Reagan y Alexander Haig —su secretario de Estado—, se proponían convertir América Central en una hoguera. Esto nos indujo a participar en varias manifestaciones multitudinarias en las ciudades de Riverside y Los Ángeles —a las que se sumaban numerosos excombatientes en Vietnam, quienes repudiaban cualquier asomo de guerra—, y además en 1981 publiqué un artículo intitulado El Salvador: que no sea otro Vietnam, el cual apareció en el periódico El Sentimiento del Pueblo, órgano de los estudiantes chicanos de la Universidad de California.
Narro estas cosas para dejar patente que, a pesar de la distancia y el tiempo, la guerra de Vietnam no me fue ajena. Porque siempre he hecho mía aquella sentencia con la que nuestro sabio científico Clorito Picado respondió al embajador estadounidense Arthur Bliss Lane en 1941 —en plena Segunda Guerra Mundial—, cuando quiso amedrentarlo: «Son quienes como yo, nada tenemos que perder al decir lo que pensamos, porque nada de lo que pueda sobrevenirnos logrará intimidarnos, porque estamos preparados para todo menos para el silencio, cuando ese silencio es cien veces peor que la muerte. Los que gozamos de esa libertad de pensamiento y de esa libertad de prensa, decimos lo que en nuestro espíritu sugieren los acontecimientos de cualquier punto de la tierra, porque la Humanidad pertenece a todo hombre que sea capaz de vivir la vida conforme a su propia conciencia».
Mi encuentro con Nick y Kim Phuc
En la veraniega mañana del 11 de enero de 2024 —hace apenas un mes—, de cielo impecablemente azul, muy temprano me dirigí hacia San Isidro de Heredia, a tan solo 20 minutos de mi casa en San Pablo. Al escalar en mi automóvil los lomeríos de estas alturas, sentía el pecho inflamado de frescor y los ojos de verdor, de tan gratos que son esos paisajes de montaña. Además, iba muy ansioso a una singular cita, que era un desayuno en casa del amigo Mauricio Ortiz y su esposa Rosiris Valverde, para departir con tres amigos vietnamitas suyos.
Debo mencionar que Mauricio es hijo del eximio y recordado médico Juan Guillermo Ortiz Guier, benemérito de la Patria y creador del concepto y la práctica de «hospital sin paredes», novedoso y eficiente sistema que tanto ha contribuido a llevar salud a las zonas rurales del país. Él es ingeniero industrial, y ahora exitoso empresario en el ramo de los fletes y las mudanzas internacionales, además de que en el gobierno anterior fungió como embajador de Costa Rica en Canadá. Asimismo, porta genes del general hondureño Francisco Morazán —líder unionista centroamericano—, al igual que del cónsul francés Juan Jacobo Bonnefil, quien rescató y conservó los restos de nuestros héroes don Juanito Mora y José María Cañas, tras su fusilamiento en Puntarenas. Fiel a tan nobles actos de su ancestro, Mauricio ha dedicado incontables horas, esfuerzos y recursos personales a las actividades del grupo cívico La Tertulia del 56 y de la Academia Morista Costarricense, entes en los que confluimos y hemos compartido por varios años.
Para retornar al desayuno en su casa, ahí estaban el ya citado y célebre fotógrafo Nick Ut, más una pareja de compatriotas suyos, Son Kim Nguyen y su esposa Thanhlong Thi Nguyen, quienes, invitados por Mauricio, vinieron de vacaciones. Efusivos, nos abrazamos como si fuéramos viejos conocidos, de tan amigables que son. Asimismo, me llevé la grata sorpresa de que los tres residen en Los Ángeles, y que llegaron allá en 1979, año en que yo arribé a la por entonces más bien pequeña ciudad de Riverside —a poco más de una hora de distancia de aquella gran urbe—, por lo que pudimos compartir remembranzas de esos tiempos, así como enterarme de algunos acontecimientos recientes en esa región de California, por la que tanto cariño siento.
Aparte de la hospitalidad de Mauricio y Rosiris, así como de las delicias del desayuno, fue muy placentera la conversación con estos tres vietnamitas, en medio de la cual Nick tuvo la gentileza de regalarme una copia, debidamente autografiada, de la célebre foto que, con el nombre The terror of war (El terror de la guerra), en 1973 fue galardonada con dos prestigiosos laureles: la Foto del Año, de la agencia holandesa World Press, y el Premio Pulitzer en EE. UU. Además, puesto que tan memorable imagen fue captada con una cámara alemana marca Leica, 40 años después, en 2012, ingresó al Salón de la Fama de esta prestigiosa firma fotográfica. Y, por si no bastara, hace apenas tres años, en 2021, a Nick se le entregó la Medalla Nacional de las Artes, con la que el Congreso de EE. UU. premia a artistas y filántropos de las artes, aunque esa vez, de manera excepcional, se condecoró a un fotoperiodista.
Por cierto, en nuestra conversación, él narró que sus vacaciones en Costa Rica obedecían a su interés por captar imágenes de la maravillosa naturaleza de nuestro país, lo cual hizo en días pasados en varios puntos geográficos de nuestro territorio. Es de suponer que —si hay nuevas visitas suyas—, en los próximos años podremos deleitarnos con el exquisito producto pictórico de la sinergia resultante de nuestra prodigiosa biodiversidad y la maestría de un fotógrafo del calibre del humilde Nick.
Ahora bien, en medio de las gratas pláticas de más de una hora de desayuno, hubo una sorpresa realmente asombrosa. En efecto, en cierto momento Mauricio me preguntó si deseaba conversar con Kim, mediante una videollamada. Me quedé estupefacto, pues no esperaba algo así, pero ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, pues casi al instante Mauricio colocó frente a mí su teléfono celular, y ahí estaba Kim Phuc —aquella afligida y desnuda niña vietnamita de la célebre foto de hace casi 52 años—, conversando conmigo. ¡No lo podía creer, pero así era!
Con gran calidez humana y genuina compasión, manifestó cuánto dolor y llanto le causan las guerras, y en particular los actuales conflictos bélicos en Ucrania y Gaza, y especialmente por los niños, víctimas de tanta irracionalidad. Además, nos contó que en Toronto había en ese momento una fuerte tormenta de nieve, y que estaba cuidando a su anciana madre, bastante enferma. Por mi parte, además de expresarle mi admiración por todo cuanto hace por la paz en el mundo, le dije que debería venirse para Costa Rica, donde esa mañana disfrutábamos de un entorno montañoso de delicioso clima veraniego. Agradecida, me dijo que conoce bien esta zona de Heredia —ella vino el año pasado con Nick, para el lanzamiento de la traducción al español de su libro La ruta del fuego, y se hospedó en casa de Mauricio y Rosiris—, y que algún día le encantaría vivir aquí. ¡Ah maravilla de maravillas sería tener como residente a esta extraordinaria mujer en un país pacífico y pacifista, como el nuestro!
Un revelador libro
Sobre Kim se publicó el libro The girl in the picture (La niña de la foto), escrito por Denise Chong, el cual vio la luz en 1999. No obstante, de manera complementaria, años después ella escribió su propio libro —recién citado—, el cual fue publicado en 2017, con el título Fire road (La ruta del fuego). Tanta acogida tuvo, que había sido traducido a seis idiomas, pero no al español. Por fortuna, durante su gestión como embajador en Canadá, el acucioso Mauricio había buscado a Kim, en persona, y le ofreció encargarse de dicha traducción. Fue así como, con gran convicción y capacidad de convocatoria, concitó el apoyo económico de varios empresarios costarricenses y de la cancillería, para que el libro fuera una realidad. Y, tanto, que fue presentado el 12 de abril de 2023 en la Casa Amarilla —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores—, en nuestra capital, nada menos que con la asistencia de Kim y Dick.
Dicho libro, que el generoso Mauricio me obsequió —autografiado por Nick—, es realmente conmovedor; por cierto, se puede adquirir en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y los fondos captados con su venta son para la Fundación Internacional Kim. En él, Kim narra toda su vida, y lo hace de manera muy amena y sin dramatismo alguno. En realidad, al leerlo uno se contagia de su alegría de vivir, además de admirar cómo, tras las 17 intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida, para injertarle piel, y a pesar de las cicatrices que hasta hoy laceran su cuerpo y le provocan recurrentes e intensos dolores, lo que ella transpira es bondad y dulzura.
De su intensa y accidentada travesía vital, narra cuánto menosprecio sufrió después de su tragedia, y cómo se alejó de sus creencias y prácticas religiosas previas, dentro del caodaísmo —un culto politeísta local— para encontrar a Jesús, quien desde entonces ha colmado su vida de bendiciones y gracias; lo logró a través el cristianismo evangélico, su actual religión. Asimismo, relata cómo su caso fue manipulado con fines políticos por las nuevas autoridades de Vietnam, así como en Cuba, donde residió unos seis años y empezó a estudiar medicina; no concluyó su carrera, pues junto con su esposo Toan Bui Huy —a quien conoció en dicho país—, desertó y se exilió en Canadá, donde mora hasta hoy.
De manera sorprendente, sin importar los muchos avatares que ha sufrido, en su corazón no alberga ni pizca de rencor, y dice haber perdonado por completo a quienes, de una u otra forma, le hicieron daño o se lo quisieron hacer, a lo largo de los años. Al respecto, en un pasaje de su libro indica lo siguiente: «Todavía no sé el nombre del piloto que dejó caer las bombas de napalm sobre mi aldea en 1972, pero no necesito ese detalle para decirle que me encantaría poder conocerlo un día, regalarle una sonrisa, darle un abrazo, verlo a los ojos y decirle: “Lo perdono. Lo que pasó, pasó. Sigamos adelante en paz. Nadie sale ileso de la guerra, y aquella guerra que destrozó a mi país seguramente también lo dejó lastimado a usted. Yo espero en Dios que haya podido sanar y sepa que por siempre tendrá mi perdón”».
Madre de Thomas y Stephen, así como abuela cuatro veces, en plena congruencia con sus convicciones y actitudes, Kim es hoy un ícono mundial de la paz. Galardonada con el doctorado honoris causa por seis universidades, y amiga de los principales líderes políticos, económicos y espirituales del mundo, es embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Es oportuna aquí una acotación, para relatar que, después de 30 años de ausencia de su terruño, a mediados de 2016 ella tuvo la oportunidad de visitar la aldea de Trang Bang, donde la abrumaron y hasta la martirizaron los recuerdos. Y pocas semanas después, una noche en que a su amigo Nick —a quien llama tío Ut— se le tributó un importante homenaje en Los Ángeles por parte de la prensa local, se le invitó a acompañarlo al escenario mientras que —como era de esperar—, se proyectaba en la pantalla la famosa foto de ella huyendo del horror. Aunque la había visto hasta la saciedad, esa vez no pudo contener el llanto. En sus palabras, «miré mis pies en la foto. ¡Cómo corría! Y cómo seguí corriendo durante años, intentando escapar de las bombas, de la guerra, de la foto, del dolor, de mi religión, de Vietnam, de Cuba… Movida por la tristeza, luego por la rabia y luego por el miedo. Por decisión propia, había pasado gran parte de mi vida huyendo, convencida de que esa era mi única opción. Pero ese camino, esa carrera, me había llevado directamente a los brazos de Dios».
Asimismo, en un pasaje previo de su libro ella expresa: «La foto. Mi foto. La foto de la que intenté incansablemente escapar, y la que terminó dándome una misión en la vida». Y eso es muy cierto, porque además de ser ella hoy una adalid de la paz mundial, durante los últimos 30 años, junto con otras organizaciones humanitarias, la Fundación Internacional Kim promueve proyectos para aportar ayuda médica y psicológica a miles de niños y niñas víctimas de la guerra, para así rescatarlos de graves traumas y a la vez elevar su dignidad hasta su condición de seres humanos plenos.
¡Qué compleja pero hermosa misión, de veras, esta de la infatigable y generosa Kim! Y, aunque no lo necesite realmente, creo que su fecunda y siempre floreciente obra humanitaria amerita que se le galardone con el Premio Nobel de la Paz, y que sea el gobierno de Costa Rica quien la postule, con lo cual nuestro país se enaltecería también.