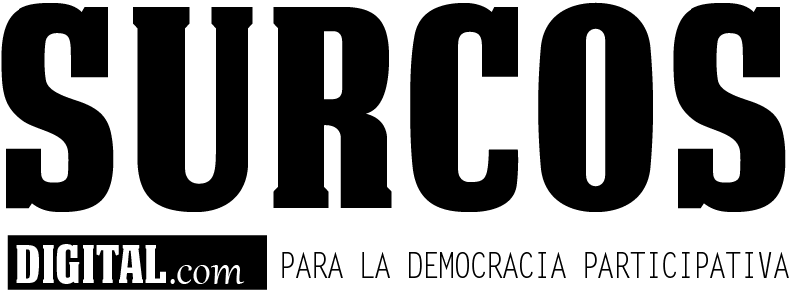José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR
En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.
Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.
En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.
Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.
Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.
Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.
Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.
A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.
Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.
Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).
En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.
Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).
El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.
Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.
Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.